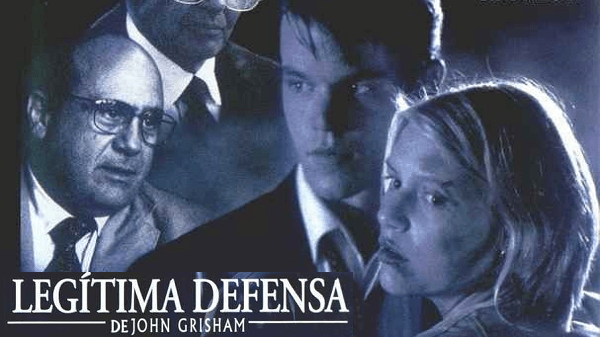Artículo de opinión de Gonzalo Mugica.
Publicado el 12 de agosto por el Diario La Nación.
La coyuntura, nuevamente, ha puesto a la legítima defensa en el banquillo de los acusados. Los demagogos de turno insisten en desvirtuar la institución, al punto de criminalizarla. Es así que lo políticamente correcto, hoy, es reducir la legítima defensa a una mera abstracción. Como si, en los hechos, nunca se pudieran dar las condiciones legales en virtud de las cuales cabría a un ciudadano valerse de la misma. Los medios de comunicación, con los editoriales de sus opinólogos a la cabeza, no han hecho más que confundir la paja con el trigo. En palabras de mi maestro, Eduardo Aguirre Obarrio, asistimos una vez más a la “banalización” del Derecho Penal.
Parecería que en estos tiempos defender la institución de la legítima defensa es hacer apología del delito. Ello así, no obstante que hoy, por las razones que fueren, hay un Estado quebrado en materia de seguridad. Vale aclarar que la justicia por mano propia, contra lo que se escucha en la televisión, no está legislada en nuestro Código Penal. Y no está legislada a propósito, es decir, por razones de política criminal. Es evidente que el legislador ha querido darle a la legítima defensa el suficiente espacio para que, precisamente, algún creativo no la confunda con la aludida justicia por mano propia. Pero este país siempre se ha preciado de tener grandes creativos. Lo que sí existe es el exceso en la legítima defensa. Entonces lo que cabría precisar es qué se entiende por “exceso”. Dejo de lado la cuestión relativa a la emoción violenta porque esta es una atenuante, en tanto que la legítima defensa no es punible.
Imperdible texto de Arturo Pérez Reverte sobre la legítima defensa
Sin embargo y al mismo tiempo, pocos reparan en que el legislador -como consecuencia de la influencia del jurista español Luis Jiménez de Asúa- incurrió en una contradicción insalvable. Me refiero al artículo 34, inciso 6°, punto b) del Código Penal, que reza “necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla”, en alusión al ejercicio de la defensa propia. Esto que a primeras suena muy bonito, en la práctica puede significar una sentencia de muerte. Si un ciudadano tiene que esperar a saber con qué lo va a atacar el victimario, lo más seguro es que termine sin vida. Sucede que el factor tiempo, aquí, es un detalle que pasó desapercibido al legislador. Porque si el delincuente sacó un revólver, el asunto se terminó para la víctima. Por añadidura, con la lógica de lo normado, todos los ciudadanos deberían hacerse de un menú de armas para que, de manera “racional”, puedan defenderse en función de las armas que eventualmente presente el victimario. Y además, llegado el caso, tendrían que pedir pido al delincuente para buscar el arma “racional” que corresponda utilizar.
Otro error conceptual en que se suele incurrir cuando se analiza la institución de la legítima defensa es el de comparar y jerarquizar los bienes jurídicos que, a priori, aparecen involucrados. El caso paradigmático está dado por la confrontación entre el bien jurídico vida y el bien jurídico propiedad. Pero lo que en esencia los analistas dejan de lado es el hecho de que una persona, a partir del momento en que quiebra la ley -parafraseando a Eduardo Aguirre Obarrio- “corre con sus caballos”. Es decir, se expone a las infinitas vicisitudes que puedan presentarse como consecuencia de su accionar antijurídico. Y no parece justo facturarle los imponderables de dicho accionar a la sociedad.
Video de la charla sobre Legítima Defensa realizada por el Dr. Jorge Frank y organizada por AICACYP
Volviendo al factor tiempo, no hay que perder de vista que la habilitación legal al ejercicio de la legítima defensa no cesa mientras el victimario confirme su voluntad de consumar la acción ilícita. La fuga, per se, no coarta a la institución en estudio. La sucesión de todos los hechos del incidente debe entenderse como perteneciente a un único acto.
La pésima interpretación de los alcances de la legítima defensa tiene su correlato en azarosas víctimas de delitos que terminan reducidas por la Justicia a la categoría de homicida simple. Es decir, a homicidas dolosos sujetos a penas de 8 a 25 años de prisión. Incluso hay quienes van más allá y sostienen que dichas víctimas, para peor, podrían llegar a ser homicidas incursos en alguna de las agravantes contempladas en el artículo 80 del Código Penal. Nada falta para que algún fiscal, ávido de publicidad, termine pidiendo reclusión perpetua. Para la víctima, claro.
Yo postulo que el punto b) del inciso 6° del artículo 34 de nuestro Código Penal es inconstitucional a la luz del artículo 17 de la Constitución Nacional, que reza “la propiedad es inviolable [.]” y, asimismo, a la luz de su artículo 33, que establece “las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”
La inclinación a defenderse es instintiva; es un acto reflejo. Es algo que heredamos de nuestros antepasados más remotos. Y que hace a la supervivencia de la especie. Máxime en situaciones límite. No parece sensato pretender que el derecho penal niegue esta realidad.
El autor es escritor y abogado.
Impactos: 1045