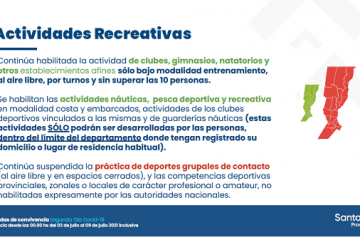Cuando pesco siento algo atávico: lucho por mi alimento.
Reproducimos a continuación la nota publicada en el Diario Clarin del 2 de Agosto al Poeta y Narrador Nicolás Correa.
Esperar el pique se traduce en una calma que parece de otra época. Y pelear con el pez tiene algo de naturaleza descarnada que algunos critican pero que –para muchos– resume la lógica de la vida tal cual se nos presenta a diario.
¿Estás seguro de que tenés ganas de ir a pescar? Me dice Gladys, mi vieja, mientras me ato las zapatillas y busco con la mirada el resto de la ropa de pesca. Lo pregunta –creo– porque la primera vez que me invitaron a pescar no entendió cómo un vegetariano podía hacer algo así. Pero descubrí algo que desconocía: la certeza de que lo que está en el agua nos eligió para luchar. Es inexplicable … pero igual lo intentaré.
Cada vez que tengo un pique firme, recuerdo las palabras de Tabita, paciente maestro en esto de la pesca. Me recomendó que cañara con contundencia: enterrar el anzuelo en la carne del dorado. Después, mantener la tracción entre el pez y la caña. Nunca aflojarle.
Ese nunca aflojarle a la presa me hace pensar que la vida suele parecerse mucho a la pesca: ¿pescar o ser pescado? ¿Cuántas veces uno debe dar pelea hasta el final? ¿Cuántas veces en la vida seremos presas y cazadores?
Se me viene a la memoria la cantidad de cuadras que tuve que caminar en soledad, un invierno del 2002, para conseguir trabajo y poder ir a la facultad, en tanto mi vieja hacía magia con un plan Trabajar, mi viejo 14 horas arriba de un auto, yo colándome en el ferrocarril Sarmiento para no pagar los 50 centavos del boleto y poder comprarme un alfajor; o la vez que mi vieja le sacó al San Cayetano 3 dólares que le había dejado, quién sabe cuándo, para que no escaseara la plata en casa, y me mandó a comprar pan y manteca.
Un año antes había terminado el secundario, y la profesora de Formación Ética y Ciudadana preguntó quién iba a seguir estudiando; levanté la mano, fui el único de mi división, y dije que quería estudiar Letras, en la Capital. Ella inclinó la cabeza para ver mejor, se sacó los anteojos y sentenció: “Correa, ¿usté estudiar? Usté no va a llegar a nada”.
Papá y mamá nos enseñaron a ganarnos lo propio a mí y a mi hermano. A no aflojarle nunca, a poner el pecho. “Buscarse un laburito para saber lo que es ganarse lo de uno”, recomendaba mi vieja. En el verano del 2003, como dos depredadores que se niegan a ser presas, mi hermano y yo salimos a vender escobillones y productos de limpieza por Villa Udaondo. Un conocido de mi hermano se los robaba de la fábrica en la que trabajaba y se los vendía a un precio amigo.
Mi vieja me alcanza la campera con una mueca de asco, tapándose con dos dedos la nariz. “Olor a sábalo”, le digo. Y aún peor es cuando el Rusito, compañero corriente de pesca, me pide que le pase la “tripa e´ pollo” para encarnar; las primeras veces costó mucho agarrar esas tripas con la mano, tanto como dejar de temerle a las chuzas del bagre o los anzuelos que se clavan fácilmente en la carne.
Para mí, poder ir de pesca es un ejercicio de humildad, luchar y resignarme a saber que tengo que aprender todo, como si fuera un niño dando sus primeros pasos. Lo sé porque una vez pesqué una pierna.
Estábamos en el Río Uruguay probando el lanzamiento con cuchara. Tiré la caña varias veces, hasta que en un tiro, cuando quise recoger, mi anzuelo se quedó trabado entre las piedras de una escollera. Empecé a tirar de la caña una y otra vez para destrabarla. Me recomendaron que no lo hiciera, pero yo seguí tirando hasta que vi que la cuchara salió disparada hacia donde estábamos y se clavó de lleno en la pierna de uno de mis compañeros.
La carne es sensible y uno aprende de los errores. Aprende que ser un cazador no es simple, tiene sus secretos.
Y me vuelvo a preguntar: ¿un vegetariano puede ser cazador?
Rápido me respondo que a mí la carne no me gusta desde chico –no como carne desde los 6 años– pero no tengo ningún conflicto moral con los carnívoros. Cuando era chico insistían con darme carne, pero a mí no me gustaba. Mamá se pasó un mediodía entero tratando –con amor– que yo comiera un pedazo de morcilla, prometiéndome mil cosas para que abriera la boca, sin éxito. Después consultó al médico, probó con varios cortes, disfrazó sus comidas y nada: no hubo caso. “El nene no me come carne”, decía la pobre madre, preocupada por mí. Supongo que algo en su instinto maternal le dijo que podía ser otra mi alimentación.
Pasé mi vida en asados con “verduritas” a la parrilla, como dicen todos los asadores amigos, mientras sacan del fuego las cebollas y las papas envueltas en papel aluminio.
La carne no me da asco, ni tengo pena por los animales; es más, tengo muy en claro que si un día no hay otra cosa para comer y hay que sobrevivir matando una vaca, lo haría sin pensarlo dos veces. Siempre y cuando no haya otra cosa posible. Muchas veces intenté probar un pedazo de asado o una milanesa, pero fue imposible. El olor denso de la carne quemada, el color oscuro y ese sabor extraño nunca me gustaron. Me dijeron que el sabor es distinto, pero a mí siempre me parece igual: gusto a nada.
Cuando pesco siento que algo que no tiene que ver con la comida del día a día. Ni con los vegetales ni con la carne sino con sobrevivir. Con el hombre apto para pasar la crudeza de cualquier invierno, para alimentar a mi cría, y a su vez, eso me vuelve un cazador capaz de enfrentar el destino que sea.
“¿Llevás repelente?” Una gran pregunta de madre, que no respondo porque sigo pensando en cómo explicarle que cuando se hace de noche, después de sufrir el ataque de mosquitos que no te dejan respirar, comúnmente llamado “la mosquitada”, el mate empieza a circular y se cuentan historias de grandes pescas con increíbles monstruos prehistóricos.
Mi viejo siempre me dijo, cuando perdí alguno de mis trabajos, que no importaba si fallaba, si las cosas no salían, si las puertas estaban cerradas; lo importante no era todas las veces que me caía, lo importante era levantarme y seguir. Con el tiempo escuché una frase idéntica en la película Rocky VI, era bien entrada la noche, y lloré.
Sin saberlo, el viejo me daba una lección de cazador: una lección para su león cachorro. Era su consejo, un aviso de que las cosas en la vida no siempre son como uno las espera.
Sonrío solo y recuerdo que en la noche de pesca, el silencio es interrumpido por el borbollón de los peces comiendo en la superficie, y me preparo para la batalla. La soledad no es fácil, la cabeza hace ruido. Entonces aparece el pique, y uno aprende a dejar de lado la mente.
Mientras saco la presa pienso que fui diseñado para conseguir mi alimento, para sostener una familia, para trabajar de cualquier cosa, para sobrevivir a una bomba nuclear o a la tercera guerra mundial.
Levanto la caña y veo mi presa, “¡Una piraña!”, grito. “¿Cómo va a ser una piraña? Es una palometa”, me grita el Rusito. “¿Y comen carne?”, vuelvo a preguntar. “Ponele el dedo y vas a ver”, responde como quien no quiere la cosa. Lógicamente, me digo, también fui diseñado para equivocarme.
“No tenés que ir si no te dan ganas. No es una obligación, hijo.”, aconseja mamá. ¿Obligación? Ir a la fábrica era una obligación. Caminar todas las mañanas hasta la parada, después el Sarmiento y, más tarde, marchar veinte cuadras por General Paz hasta Fuerte Apache para cargar y descargar camiones de harina, hielo o cajas de levadura. Eso era una obligación, me digo.
Esa mujer que me dio la vida me mira como si no conociera lo que pasó conmigo, sonríe y nos abrazamos. Creo que cada cosa tiene su momento. Este abrazo tiene su tiempo y tengo que aprovecharlo.
Tabita cada vez que salimos me recuerda: “Debés enterrarle el anzuelo cuando cañás. Así, pegarle un tirón bien seco para arriba.” Y yo imito, cada vez, el movimiento y asiento con la cabeza. “Una vez que lo cañaste, lo mantenés tirante. Siempre tirante, porque si se afloja, se te va.” Me dice y me mira confirmando que entiendo lo que dijo. Después repaso las acciones y las repito para mí como quien repite su credo una y otra vez.
Cerca de la boca de un arroyo, mientras la línea se arrastraba en el fondo barroso del río, yo no sabía que mi primer dorado estaba por morder el anzuelo. Sentí un tirón. Una electricidad me mordió el brazo. Miré a Tabita: la sonrisa iba de oreja a oreja y no dejaba de gritar. “¡No le aflojes, no le aflojes!” y “Recogé de a poco, sin aflojarle … ¡y que no se vaya debajo del motor!”
Sin meditarlo, aflojé la tensión y el dorado saltó y dejó al descubierto su belleza. Al caer, la batalla continuó; él sin rendirse, yo tampoco.
El músculo del brazo me tembló toda la noche. Mi cuerpo era un solo nervio. “Este lo vamos a comer nosotros, este no lo devolvemos”, decidieron a bordo. Yo los miré y asentí con la cabeza; por suerte, tenía comida para mí y no iba a ser necesario que sobreviviera con la carne del dorado. Pesco, pero hasta ahora no he probado lo que recolecto.
Y fue entonces que me sentí un cazador real, un animal cazador en la soledad más grande del mundo. Fue algo instintivo, como la sed, un hambre que no entendí, ni entiendo de dónde viene. No puedo explicarle eso a mi madre, o sí.
Pescar me conecta con un mundo perdido donde solo hay lugar para el cazador o la presa. Es muy parecido a hacer fuego con una piedra y un tronco. Tan simple, pero tan complicado como eso. No todos pueden hacer fuego con una piedra y un tronco.
Y me hizo entender que al dorado, como a la escritura, no hay que aflojarle, pero tampoco apurarlo. Todo tiene su tiempo y cuando uno tiene la heladera vacía, y mucha hambre, las cosas suceden en algún momento.
Luchar por el alimento y sobrevivir, ser un buen pescador o el cazador que todo hombre lleva dentro, requiere una entrega sincera a lo largo de la vida. De esa manera, la unión entre presa y cazador se hace más fuerte. “El dorado es un pez muy noble”, escuché alguna vez, “no se entrega así nomás”. “Siempre te va a dar pelea hasta el final”.
Reviso la mochila para ver si tengo todo lo necesario para la jornada que será larga. Le agradezco a esa acción simple de tirar una caña al agua, porque me hace entender que pasó el tiempo y que, de alguna manera, estoy en mi mejor futuro: un cazador que consigue alimento.
Y me pasa que en el mundo no queda más que ese dorado y yo después de haberle enterrado el anzuelo, manteniendo la tensión adecuada entre ambos. Son unos segundos en que me pierdo, no veo nada, no pienso en nada. Deberé explicárselo a mi mamá.
Impactos: 161